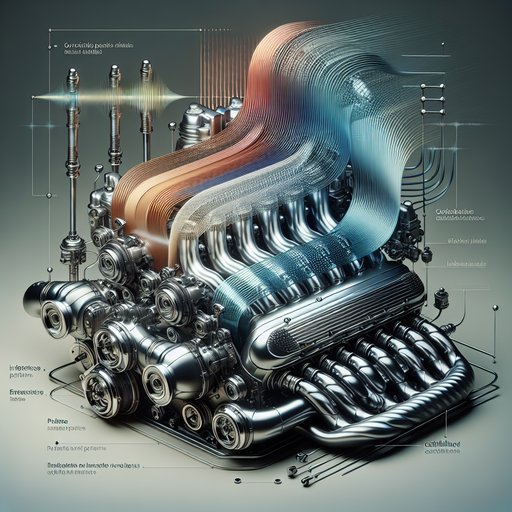El duelo que transformó las carreras de resistencia en los años 60 comenzó lejos de las paredes de los pits y de los sistemas de cronometraje. Todo empezó en salas de reuniones donde se hojeaban contratos, se movían plumas estilográficas y el futuro de una pequeña empresa italiana estuvo a punto de convertirse en una línea en el balance de una compañía de Detroit. El colapso de esa oferta de compra puso en curso de colisión dos visiones muy diferentes del orgullo, en las largas rectas y brutales amaneceres de Le Mans. Lo que siguió no fue solo una serie de carreras; fue una carrera armamentista de ingeniería, un choque de culturas y métodos, y una nueva definición de lo que la reputación de una empresa automovilística podía lograr a 200 millas por hora.
En Dearborn, el papel y la paciencia se agotaron en el momento en que comenzó la carrera. Los auditores de Ford habían revisado los libros de Ferrari en 1963, y Henry Ford II estaba listo para comprar la gloria vestida de rojo. El borrador del acuerdo tropezó con el control de las inscripciones a la competencia, una cláusula que habría puesto las decisiones de carrera de Maranello bajo la aprobación de Detroit. La negativa de Enzo Ferrari hizo que las secretarias se apresuraran y los ejecutivos se pusieran nerviosos, y en cuestión de días, el esfuerzo por comprar prestigio se convirtió en una directiva: construir un coche, llevarlo a Francia y dejar que el cronómetro respondiera por la ofensa.
A través del Canal, en un edificio bajo en Slough, Ford Advanced Vehicles contrató experiencia que olía a aceite y circuitos húmedos. El Lola Mk6 de Eric Broadley proporcionó la semilla; John Wyer trajo organización; Ford trajo dinero que llegó como un flete. El GT40 tomó forma como un híbrido angloamericano bajo y decidido. Se veía bien en reposo, pero a 170 millas por hora, el morro comenzaba a flotarse y la dirección se agitaba.
Ken Miles, el exigente piloto de pruebas de Shelby American, encontró los límites pronto en Riverside y en los aeródromos europeos, y seguía regresando con el mismo informe: impresionante, rápido, y aún no honesto a alta velocidad. En 1964, los GT40 llegaron a Le Mans con velocidad en mano y durabilidad todavía envuelta en papel marrón. Avanzaron hacia el frente y luego retrocedieron con fallos en la caja de cambios y sustos de estabilidad a alta velocidad. Los prototipos de Ferrari, familiarizados con los ritmos del circuito, continuaron dando vueltas en la oscuridad y ganaron de nuevo.
Los alerones crecieron en la parte trasera del GT40, las tomas de freno se abrieron más, y el coche aprendió a ser menos hermoso y más resistente. El año siguiente, 1965, trajo más velocidad y más piezas rotas; un Ferrari 250 LM privado ganó mientras los coches rojos de fábrica caían, pero Ford aún se marchó con un libro lleno de DNFs y una determinación que ya no se sentía como publicidad. El taller de Shelby en California se hizo cargo de los detalles ásperos del programa. Se deshicieron de las frágiles soluciones de transmisión iniciales; llegaron cajas de cambios más robustas y, para el Mk II, un motor V8 FE de 7.0 litros de Ford con el tipo de par que reescribía la estrategia en los pits.
Holman-Moody y Kar Kraft incorporaron conocimientos de NASCAR: bujes de cambio rápido, refrigeración a la brava, frenos de alta resistencia. Los coches ya no eran ágiles. Fueron diseñados para aguantar horas de abuso de pilotos que trataban el acelerador como un suero de verdad. El calendario de pruebas, antes cortés, se volvió implacable, y el cronómetro comenzó a actuar como un amigo.
La temporada de 1966 proporcionó pruebas ante el escenario más grande. En Daytona—ahora una carrera de 24 horas—Ford terminó 1–2–3, los grandes FEs resonando por la pista inclinada en la noche. En Sebring, Ken Miles y Lloyd Ruby repitieron la jugada y ganaron de nuevo sobre el asfalto roto y las costuras de la pista. Para junio, el paddock de Le Mans sabía lo que venía: una vasta entrada de Ford con pilotos de Fórmula Uno y carreras de stock car, repuestos apilados como leña, y un equipo de repostaje que se parecía más a la industria que al deporte.
Ferrari respondió con los elegantes 330 P3, pero en los días previos al inicio, una disputa de gestión le costó a Maranello su as, John Surtees. Se sentía como una grieta delgada antes de que el motor alcanzara la temperatura. La verificación de los coches dio paso al ritual—el inicio en movimiento, la carrera a través de la pista—y la carrera se asentó en una larga discusión con el anochecer. Los GT40 Mk IIs azules, con sus morros enfurecidos por el polvo de los frenos, se turnaron para castigar la recta de Mulsanne.
Los P3 de Ferrari mostraron gracia pero perdieron tiempo y piezas. En los pits de Ford, hombres con camisas blancas hacían su trabajo sin teatro: cambiando ruedas, revisando pares de apriete, colocando pastillas, empujando ventiladores de refrigeración en los compartimentos del motor. Los nombres en las puertas—Ken Miles y Denny Hulme, Bruce McLaren y Chris Amon, Ronnie Bucknum y Dick Hutcherson—se turnaron en sus tramos y cuidaron la maquinaria cuando los relojes pedían moderación. Justo antes del amanecer, la jerarquía se volvió clara: la velocidad no era suficiente; el apoyo tenía peso.
La mañana se desenvuelto en el desfile de Ford. Los Mk IIs ocupaban el primer, segundo y tercer lugar. Los coches golpeaban la línea en cada vuelta, los grandes motores cambiando su tono en unísono al pasar por los pits. En la torre, los ejecutivos de Ford consideraban fotografías tanto como trofeos.
Un empate escenificado produciría una única imagen de dominio total, tres coches en paralelo bajo la bandera. Miles, que ya había ganado en Daytona y Sebring, obedeció el plan y desaceleró. La foto era perfecta. La decisión no lo fue.
Debido a que el coche de McLaren y Amon había comenzado más atrás, se consideró que había recorrido una mayor distancia; por lo tanto, fue el ganador. Miles, a segundos de distancia, llevaba la contradicción: una temporada definida por la obediencia, un momento definido por una laguna. Dos meses después, él ya no estaba. Probando el nuevo J-car en Riverside, una forma nacida de paneles de panal y optimismo, Miles sufrió un accidente a alta velocidad que volcó el coche y dejó al programa con un agujero que la seguridad no podía ignorar.
El Mk IV que surgió para 1967 fue cauteloso donde el J-car había sido audaz: cola remodelada, jaula de seguridad más fuerte, una carrocería alisada por lecciones aprendidas bajo el sol de California. En Maranello, el orgullo se endureció en respuesta. Los Ferrari 330 P4 llegaron a Florida a principios de ese año y barrieron Daytona 1–2–3, una cadena humana de rojo cruzando la línea de meta que respondía a una fotografía con otra. La revancha en Francia entregó un último giro definitorio.
Dan Gurney y A.J. Foyt, emparejados en un GT40 Mk IV que se veía más americano que cualquier Ford que hubiera corrido en Europa, llevaron a cabo 24 horas limpias e implacables. Ganaron Le Mans en 1967 y, en el podio, Gurney inició una tradición al agitar champán hacia la multitud. Fue una pequeña rebelión propia, el piloto decidiendo cómo narrar la victoria en lugar de esperar la línea corporativa.
Pero los términos de las carreras de resistencia ya habían cambiado. Grandes presupuestos, túneles de viento, prototipos rápidos y una disciplina aprendida de las carreras en óvalos habían marchado a una noche de verano europea y hecho que la carrera se sintiera diferente, más pesada de consecuencias. Los reguladores tomaron nota. Para 1968, los prototipos se limitaron a 3.0 litros, y el esfuerzo oficial de Ford se fue desvaneciendo.
Sin embargo, el viejo GT40, afinado, ordenado y ahora en colores Gulf bajo el equipo privado de John Wyer, se negó a retroceder. Ganó Le Mans en 1968 con Pedro Rodríguez y Lucien Bianchi, y luego de nuevo en 1969 después de que Jacky Ickx caminó hacia su coche en protesta por el tradicional inicio en movimiento, se abrochó correctamente, comenzó último y aún ganó con Jackie Oliver. Para entonces, la próxima ola—el Porsche 917 y la ciencia de la velocidad que lo seguía—estaba llegando. El duelo que comenzó con un contrato había redefinido el deporte y dejado un modelo de cómo una empresa podría convertir un rencor en un plan de batalla.
Si miras de cerca, la historia no es simplemente Ford venciendo a Ferrari. Es el momento en que las carreras dejaron de ser un proyecto secundario al margen de la ingeniería y se convirtieron en un campo de pruebas que consumía presupuestos y reorganizaba calendarios. En Detroit y Maranello, el orgullo tenía diferentes acentos pero la misma hambre; lo medían en bancos de pruebas y en gráficos de vueltas, lo expresaban en fundiciones de magnesio y gafas de sol blancas en una pared de pits. Los coches crecieron más rápidos, las apuestas se hicieron más grandes, y las fotografías aprendieron a hacer más trabajo.
Lo que queda es menos sobre cada insignia y más sobre lo que esas noches enseñaron al deporte. Que la resistencia es un hábito aprendido tras puertas que nunca ves: la cláusula en un contrato que nadie estaba dispuesto a firmar, la prueba no vista al crepúsculo cuando un problema finalmente se manifiesta, la decisión de llevar velocidad con moderación. El duelo reescribió cómo se construyen y se recuerdan las victorias, y si sus motores han quedado en silencio, su lógica sigue funcionando intensamente cada vez que una empresa decide que la identidad puede forjarse a partir de horas, manos de mecánicos y la larga y brillante línea de Mulsanne.